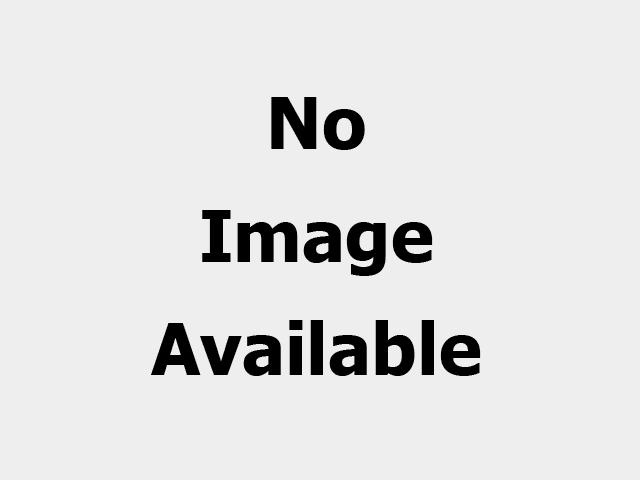| Humanismo como cosmovisión | ||||
|---|---|---|---|---|
| En este artículo se afirma que el humanismo es la cosmovisión necesaria para dar coherencia a nuestras ideas acerca del mundo y se defiende dicha alternativa frente a los dogmatismos, por un lado, y los relativismos, por otro |
Desde un punto de vista materialista y evolucionista, hay que reconocer que la razón, como todas las cosas, también tiene su propia historia. Si la ciencia y la filosofía se apoyan en la razón, pero la aceptación de ésta no puede ser un absoluto, entonces es lógico suponer que debe haber un suelo previo, no directamente racional, sobre el que se asienta la propia razón: las creencias.
Ortega diferenció entre ideas y creencias. (1) En las creencias se está, se vive -decía él. Las ideas se tienen. Sobre las creencias es dificil discutir, porque provienen a menudo de un fondo inadvertido de oscuridad del que no podemos ser del todo conscientes. No obstante, podemos traerlas a la razón y entonces las "racionalizamos". Lo que nos queda, pues, es hacer explícitas esas creencias para poder cotejarlas con las de los demás.
Un sistema de creencias (o cosmovisión) se diferencia de una ideología en que tiene una mayor proyección social y no está ligado a la división de la sociedad en grupos heterogéneos (es decir, no incluye formalmente la referencia a esta relación de unos grupos contra otros).
La pregunta es: ¿a qué suelo de creencias no queremos renunciar bajo ningún concepto porque entonces haríamos saltar por los aires todo lo -mucho o poco- que consideramos valioso?
Mi respuesta es: el humanismo. Y concretamente el humanismo secular tal como Mario Bunge lo caracteriza. (2) Dicho humanismo, en palabras del filósofo argentino, comprende las siguientes tesis: 1) todo lo que hay es natural o construido por el ser humano, 2) lo que es común a los seres humanos es más importante que las diferencias, 3) existen valores universales básicos, 4) es posible y deseable hallar la verdad y ésta se alcanza gracias al uso de la razón, la experiencia, la imaginación, la crítica y la acción, 5) debemos disfrutar la vida y ayudar a los demás a disfrutarla, 6) debemos apostar por la libertad, la igualdad y la fraternidad y 7) es necesaria la separación de la Iglesia y el Estado.
Sostengo que el humanismo ha de ser el sustrato básico de creencias sobre el que debemos movernos. Ante la tentación escéptica y relativista, tan recurrente entre nosotros como a lo largo de toda la historia, debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿existe algún otro tipo de concepción del sujeto, alternativa al humanismo, que permita dar legitimidad a las pretensiones de validez de todos aquellos que, en multitud de situaciones de la vida, y en los más variados lugares, expresan de una u otra forma sus protestas y ansias de justicia? No la hay. Si renunciáramos al humanismo, entonces no tendríamos argumentos para oponernos a la barbarie, a la guerra, a la opresión, a la esclavitud... Y como no queremos esto, no queremos renunciar a defender que existen algunos límites irrebasables, y hemos de postular una idea de sujeto que sirve para ejercer una crítica del presente al mismo tiempo que como motor para la acción.
La universalidad de la razón (sin la cual no habría fundamento para el conocimiento, pero tampoco para la moral) es una exigencia del humanismo, en tanto que éste se propone salvar algunos mínimos puntos de apoyo para la experiencia del común de los mortales. Puntos de apoyo sin los cuales nos veríamos abocados a renunciar a todo juicio acerca de lo correcto y lo verdadero. En último término, por tanto, el humanismo tiene que ver con una necesidad práctica: la de preservar la identidad de la conciencia como fundamento de toda actividad.
Es notable que en el ámbito del conocimiento toda expresión formulada como verdadera exige de iure que cualquier ser pensante la admita o pueda admitir como tal, lo cual conlleva, además, que dicha expresión remita a una objetividad. En el caso de la moral, la pretensión de universalidad es un requisito inexcusable de toda persona cuando se esfuerza en aducir razones para justificar públicamente sus acciones ante los demás.
Que la universalidad de la razón sea una exigencia del humanismo significa que es un ideal regulativo necesario para dar coherencia a la multiplicidad de lenguajes y formas de vida que pueblan el vasto mundo de lo humano.
Por eso el humanismo está tan vinculado a la defensa de unas "decencias comunes" como a la defensa de la racionalidad científica, y no tendría sentido abogar por una filosofía humanista enfrentada con la ciencia:
"El humanista de este fin de siglo no tiene por qué ser un científico en sentido estricto (ni seguramente puede serlo), pero tampoco tiene por qué ser necesariamente la contrafigura del científico natural o el representante finisecular del espíritu del profeta Jeremías, siempre quejoso ante las potenciales implicaciones negativas de tal o cual descubrimiento científico" Francisco Fernández Buey, Filosofía pública y tercera cultura
El humanismo es una cosmovisión totalmente congruente con la práctica del conocimiento científico. Recordemos que un sujeto racional, libre, igual y solidario es el que está a la base de la construcción de la ciencia, si hacemos caso del análisis de Robert Merton, según el cual el "ethos" de la ciencia se caracteriza por la universalidad, el escepticismo organizado, el altruismo y el comunismo epistémico.
No admitir ningún conocimiento revelado, ninguna creencia que no pueda ser racionalmente fundamentada, es tanto un principio intelectual como un principio moral. Se apoya en el supuesto de que todo ser humano, convenientemente inserto en un determinado medio social y cultural y guiado a través de una práctica argumentativa, dispone de los medios necesarios y suficientes para aceptar por sí mismo la verdad de una determinada proposición, sin necesidad de buscar la razón de esa verdad en algo superior a sí mismo.
La razón, el logos, la argumentación, sustituyó a la explicación mítica cuando surgió la polis en la Grecia Antigua. La razón aparece ligada desde su nacimiento al estilo de argumentación propio del ágora. El helenista Jean-Pierre Vernant sostuvo que "la razón griega es una perfecta hija de la ciudad" (3).
La democracia se construyó sobre el valor de la isonomía, que es la igualdad en la distribución del poder político. De la misma forma que ante el control del poder político todos los ciudadanos son iguales, lo son también ante la determinación de lo objetivo. No hay nada más democrático que la verdad -podría decirse- pues nadie puede poseerla de forma absoluta. El individuo es irrelevante ante la presencia de lo objetivo, lo que quiere decir que algo es verdadero, no porque este o aquel individuo particular así lo consideren, sino porque cualquier individuo puede o podría hacerlo con la sola ayuda de su intelecto, analizando las definiciones de los conceptos y las consecuencias prácticas de los mismos.
El humanismo es, por tanto, contrario a los dogmatismos, autoritarismos, etnocentrismos y esoterismos, pero también se opone a relativismos, subjetivismos y, en general, a todos los que de una u otra manera se desentienden del padecimiento de los que sufren.
Justamente el humanismo es la cosmovisión que se propone someter las creencias (y las ideas) a examen empírico y análisis racional, sin dar por hecho nada más allá de lo estrictamente necesario para hacer posible la vida humana: los principios éticos elementales para la organización de la convivencia y la búsqueda de la verdad como basamento de la actividad filosófica y científica. El humanismo es posible porque creemos en (y deseamos) la viabilidad de la vida humana libre y pacífica. Teoría y praxis quedan, así, conectadas sobre la base de un suelo común de creencias compartidas.
Al fin y al cabo, la mejor forma de ser fieles a la justicia, es profundizar en la búsqueda de la verdad en todos los ámbitos, del mismo modo que únicamente propiciando un comportamiento justo y una sociedad justa velaremos por que la investigación de la verdad, libre de imposturas e impertinentes exigencias, sea factible.
Notas:
(1) Véase el ensayo "Ideas y creencias" de Ortega y Gasset, disponible en http://new.pensamientopenal.com.ar/12122007/ortega.pdf
(2) Véase: Mario Bunge, Crisis y reconstrucción de la filosofía, disponible en http://filosofiasinsentido.files.wordpress.com/2013/05/crisis-y-reconstruccic3b3n-de-la-filosofc3ada-mario-bunge.pdf , pp. 18-19
(3) Jean-Pierre Vernant, Entre Mito y Política, Fondo de Cultura Económica, D. F. 2002, p. 3
(3) Jean-Pierre Vernant, Entre Mito y Política, Fondo de Cultura Económica, D. F. 2002, p. 3