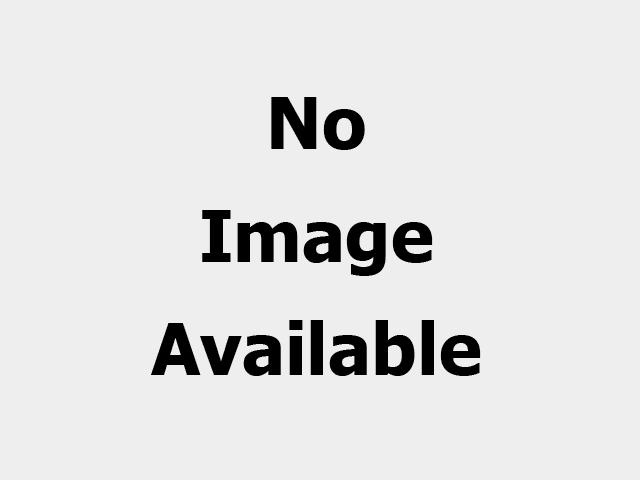| Relato: La partida de ajedrez | ||||
|---|---|---|---|---|
A lo ancho del río cruza un pato solitario las aguas intranquilas, de orilla a orilla, mientras una nutria tímida lo observa escondida entre unos juncos. El Sol parece perezoso y quiere brindar a la escena un rato más de luz primaveral, estorbando, rojizo, a los ojos de un pastor de ovejas que recoge a su rebaño. El hombre se coloca la mano en la frente para evitar los reflejos de la luz y va contando de dos en dos; con la otra mano ase una larga vara de caminante, quizás de roble o de haya. Lo acompaña, o lo escuda, un perro parduzco que ladra descontrolado a algunas ovejas descarriadas. Observando desde el otro lado del río, es difícil saber quién manda más, si el pastor hombre o el pastor perro. Precisamente en la otra orilla, un par de figuras juegan en la hierba con figuras de madera una partida de ajedrez, y escuchan muy levemente los ladridos caninos: el viento juguetón hace de las suyas y ahoga levemente tales sonidos, pues mece los juncos junto al río componiendo una melodía traviesa y grave. La brisa siega en cortas ráfagas un cañaveral sin llegar a cortar las cañas, y de su interior hueco sale la música a borbotones. Las cabezas de los juncos chocan como si quisieran trasladar la armonía, como recordando aquellos narcisos ingleses que bailan en multitud. Los juncos del río en primavera son el mejor instrumento de viento que se pueda escuchar. La partida de ajedrez está avanzada y ningún jugador parece tener ninguna prisa en acabarla, quizás la misma prisa que tiene el Sol en su ocaso. Mueven las piezas dos muchachos, en turnos de muchos segundos. El que va a mover es Gabriel, y mira al tablero y piensa, a veces sonriendo y otras veces con el semblante serio y el puño apoyado en el mentón; el que espera el movimiento de su rival, Emmanuel, es más joven, y observa cómo la sombra se ha ido extendiendo a lo largo del río y queda a poca distancia de ellos mismos, o se tumba sobre la hierba y contempla el cielo raso y azul cielo. Emmanuel le dice al otro muchacho:
-Amigo, aquél pastor seguro es dueño del perro, que a su vez parece dueño y señor de las ovejas. Sin embargo, es el pastor quien las esquila, quien rentabiliza su lana, su leche y su carne. El perro, por el contrario, no parece muy interesado en aprovecharse de ellas, en todo caso, de protegerlas y de guiarlas. Luego en casa, se conformará con un plato de huesos y con las caricias del pastor. Pero, ¿quién es amo del pastor?
Gabriel mueve un alfil negro tres casillas en diagonal, y sonríe:
-Jaque al rey. Por lo pronto, yo me estoy haciendo amo de esta partida. En cuanto al pastor, amigo mío, no es el más amo de todos, ni la cúspide de la pirámide, ni dueño casi que ni de él mismo. Más bien es la punta del iceberg, de ese iceberg que algunos llaman “Humanidad”. Desde que el hombre es humano, y no creo que fuera antes, todo lo demás queda bajo las aguas, como aquellos juncos que nacen en el río y asoman sólo la cabeza para conocer al viento. Y desde arriba, lo que queda sumergido no se ve igual, se desdibuja, se tuerce igual que una cuchara metida en un vaso de agua. Tendemos a ver a las ovejas deformes, como si dependieran plenamente del pastor, cuando bien podría decirse al contrario. La importancia del hombre sólo la conoce el hombre, por eso deja de ser importante.
El más joven ya ha movido rápido una torre blanca, y se para a reflexionar, deleitándose ante la música natural.
-Todo parece un juego, Gabriel.
Gabriel, que a la vista se antoja mayor que su amigo, hace un movimiento y deja de mirar al tablero, observa a Emmanuel y le dice:
-Todo es un juego, y todos jugamos, o queremos jugar. El problema viene cuando sólo el hombre quiere jugar con el resto, con los animales, con los arbustos, con las aguas, con las rocas de montaña. Piensa el humano que es su juego y el de nadie más…Jaque al rey, de nuevo.
Emmanuel hace caso omiso del jaque al rey, que ya esperaba, y medita con los oídos puestos en la sinfonía chaikovskiana que envuelve el atardecer. Con los ojos apretados y la cabeza hacia atrás, acaricia la hierba con la palma de sus manos y respira profundamente. La música es también cosquillas frescas y dulce perfume de río. Habla:
-Dime, Gabriel, por qué, si todo es un juego, existen guerras napoleónicas y civiles, guerras de los cien años y cabos de Trafalgar, las dos rosas y los Balcanes? ¿Por qué hay independencias y secesión, Guerras Púnicas y del Peloponeso, Sagunto y Numancia?
Tras la pregunta, Emmanuel levanta un peón entorpeciendo el jaque, y alza la mirada hacia su amigo, que sin mirarlo, pues tiene los ojos detenidos en el tablero, le contesta:
-El hombre, Emmanuel, no cree en sociedad, ni en poblados ni en familias; el hombre sólo cree en el individuo como medio de importarse, de algún modo, a él mismo. El hombre ha inventado algo nuevo, algo que nada tiene que ver con las leyes del Universo, ha inventado la razón. Y para no aburrirse, juega a la guerra.
Al decir esto, retira el alfil atacante y lo reserva en la retaguardia. Emmanuel echa un vistazo a la partida y enseguida vuelve la mirada al otro lado del río. No queda rastro del pastor, ni del perro, ni de las ovejas. La tarde sigue componiendo músicas para él. La sombra ya casi ha alcanzado a los dos muchachos y los primeros grillos se unen a la orquesta con una coda aguda y penetrante. Los juncos y cañas siguen sonando, aunque cada vez más suave, como preparándose para una eclosión final. Le pregunta a su amigo:
-Y dime, Gabriel, por qué juegas al ajedrez conmigo cada tarde, si cada vez que nos sentamos junto al río, cara a cara y frente al tablero, rememoramos las más vívidas estrategias de guerra.
Gabriel lo mira, ahora sí, a la cara, y contesta:
-No creo en las guerras. El ajedrez supone mi forma de expresión, mis emociones, mi forma de ver el mundo. Juego para expresar, no para matar. Son las emociones frente a la razón, de lo que firmemente rehuyo. Me aparto de toda esa condición humana que nos destruye a todos y que muy poco tiene que ver con lo que en el origen del mundo fuimos. Dime si no, por qué cantan los juncos ante el soplo del viento, por qué bailan sus cabezas como narcisos ingleses en multitud, por qué saltan los grillos y ladra el perro a las ovejas, por qué gruñe la nutria entre maleza del río y chapotea el pato cuando cruza el cauce de lado a lado, por qué, sino para expresarse. Dime entonces por qué hoy, y sólo hoy, parece el Sol más perezoso y rojizo que nunca, y la hierba huele a hierba y miel. Y por qué tenemos manos y dedos, labios y pelo, lengua y corazón, por qué, sino para que los podamos sentir.
Emmanuel parece atónito ante lo que escucha de boca de su amigo, a la que ha clavado sus ojos. No acierta a distinguir ninguna dualidad; como si todo lo que ha percibido esa tarde realmente tuviera una razón. Los dos parecen petrificados uno frente a otro, como dos efigies egipcias que nunca parpadean. Al fin, el amigo más joven, Emmanuel, se decide a contestar, moviendo con dos dedos un caballo blanco hacia una casilla negra, ocupada hasta ahora, por una dama negra y señorial, que abandona el tablero al ser cogida con dos dedos de la otra mano por la corona:
-Jaque y mate, Gabriel.
Emmanuel ha vuelto a ganar la partida de ajedrez, como cada tarde, justo en el momento en que una esquina del tablero queda en sombra. Los dos muchachos recogen las piezas, que colocan en una bolsa de cuero, y limpian el tablero. Comienzan a caminar paralelos al río en la dirección de la Estrella Polar. El viento vuelve a sonar con fuerza, conocedor del efecto embriagador de la luna que lo calmará hasta el día siguiente. La noche dará paso a un concierto de zorros, búhos y lobos.
-Amigo, aquél pastor seguro es dueño del perro, que a su vez parece dueño y señor de las ovejas. Sin embargo, es el pastor quien las esquila, quien rentabiliza su lana, su leche y su carne. El perro, por el contrario, no parece muy interesado en aprovecharse de ellas, en todo caso, de protegerlas y de guiarlas. Luego en casa, se conformará con un plato de huesos y con las caricias del pastor. Pero, ¿quién es amo del pastor?
Gabriel mueve un alfil negro tres casillas en diagonal, y sonríe:
-Jaque al rey. Por lo pronto, yo me estoy haciendo amo de esta partida. En cuanto al pastor, amigo mío, no es el más amo de todos, ni la cúspide de la pirámide, ni dueño casi que ni de él mismo. Más bien es la punta del iceberg, de ese iceberg que algunos llaman “Humanidad”. Desde que el hombre es humano, y no creo que fuera antes, todo lo demás queda bajo las aguas, como aquellos juncos que nacen en el río y asoman sólo la cabeza para conocer al viento. Y desde arriba, lo que queda sumergido no se ve igual, se desdibuja, se tuerce igual que una cuchara metida en un vaso de agua. Tendemos a ver a las ovejas deformes, como si dependieran plenamente del pastor, cuando bien podría decirse al contrario. La importancia del hombre sólo la conoce el hombre, por eso deja de ser importante.
El más joven ya ha movido rápido una torre blanca, y se para a reflexionar, deleitándose ante la música natural.
-Todo parece un juego, Gabriel.
Gabriel, que a la vista se antoja mayor que su amigo, hace un movimiento y deja de mirar al tablero, observa a Emmanuel y le dice:
-Todo es un juego, y todos jugamos, o queremos jugar. El problema viene cuando sólo el hombre quiere jugar con el resto, con los animales, con los arbustos, con las aguas, con las rocas de montaña. Piensa el humano que es su juego y el de nadie más…Jaque al rey, de nuevo.
Emmanuel hace caso omiso del jaque al rey, que ya esperaba, y medita con los oídos puestos en la sinfonía chaikovskiana que envuelve el atardecer. Con los ojos apretados y la cabeza hacia atrás, acaricia la hierba con la palma de sus manos y respira profundamente. La música es también cosquillas frescas y dulce perfume de río. Habla:
-Dime, Gabriel, por qué, si todo es un juego, existen guerras napoleónicas y civiles, guerras de los cien años y cabos de Trafalgar, las dos rosas y los Balcanes? ¿Por qué hay independencias y secesión, Guerras Púnicas y del Peloponeso, Sagunto y Numancia?
Tras la pregunta, Emmanuel levanta un peón entorpeciendo el jaque, y alza la mirada hacia su amigo, que sin mirarlo, pues tiene los ojos detenidos en el tablero, le contesta:
-El hombre, Emmanuel, no cree en sociedad, ni en poblados ni en familias; el hombre sólo cree en el individuo como medio de importarse, de algún modo, a él mismo. El hombre ha inventado algo nuevo, algo que nada tiene que ver con las leyes del Universo, ha inventado la razón. Y para no aburrirse, juega a la guerra.
Al decir esto, retira el alfil atacante y lo reserva en la retaguardia. Emmanuel echa un vistazo a la partida y enseguida vuelve la mirada al otro lado del río. No queda rastro del pastor, ni del perro, ni de las ovejas. La tarde sigue componiendo músicas para él. La sombra ya casi ha alcanzado a los dos muchachos y los primeros grillos se unen a la orquesta con una coda aguda y penetrante. Los juncos y cañas siguen sonando, aunque cada vez más suave, como preparándose para una eclosión final. Le pregunta a su amigo:
-Y dime, Gabriel, por qué juegas al ajedrez conmigo cada tarde, si cada vez que nos sentamos junto al río, cara a cara y frente al tablero, rememoramos las más vívidas estrategias de guerra.
Gabriel lo mira, ahora sí, a la cara, y contesta:
-No creo en las guerras. El ajedrez supone mi forma de expresión, mis emociones, mi forma de ver el mundo. Juego para expresar, no para matar. Son las emociones frente a la razón, de lo que firmemente rehuyo. Me aparto de toda esa condición humana que nos destruye a todos y que muy poco tiene que ver con lo que en el origen del mundo fuimos. Dime si no, por qué cantan los juncos ante el soplo del viento, por qué bailan sus cabezas como narcisos ingleses en multitud, por qué saltan los grillos y ladra el perro a las ovejas, por qué gruñe la nutria entre maleza del río y chapotea el pato cuando cruza el cauce de lado a lado, por qué, sino para expresarse. Dime entonces por qué hoy, y sólo hoy, parece el Sol más perezoso y rojizo que nunca, y la hierba huele a hierba y miel. Y por qué tenemos manos y dedos, labios y pelo, lengua y corazón, por qué, sino para que los podamos sentir.
Emmanuel parece atónito ante lo que escucha de boca de su amigo, a la que ha clavado sus ojos. No acierta a distinguir ninguna dualidad; como si todo lo que ha percibido esa tarde realmente tuviera una razón. Los dos parecen petrificados uno frente a otro, como dos efigies egipcias que nunca parpadean. Al fin, el amigo más joven, Emmanuel, se decide a contestar, moviendo con dos dedos un caballo blanco hacia una casilla negra, ocupada hasta ahora, por una dama negra y señorial, que abandona el tablero al ser cogida con dos dedos de la otra mano por la corona:
-Jaque y mate, Gabriel.
Emmanuel ha vuelto a ganar la partida de ajedrez, como cada tarde, justo en el momento en que una esquina del tablero queda en sombra. Los dos muchachos recogen las piezas, que colocan en una bolsa de cuero, y limpian el tablero. Comienzan a caminar paralelos al río en la dirección de la Estrella Polar. El viento vuelve a sonar con fuerza, conocedor del efecto embriagador de la luna que lo calmará hasta el día siguiente. La noche dará paso a un concierto de zorros, búhos y lobos.
| Relato: La partida de ajedrez | ||||
|---|---|---|---|---|