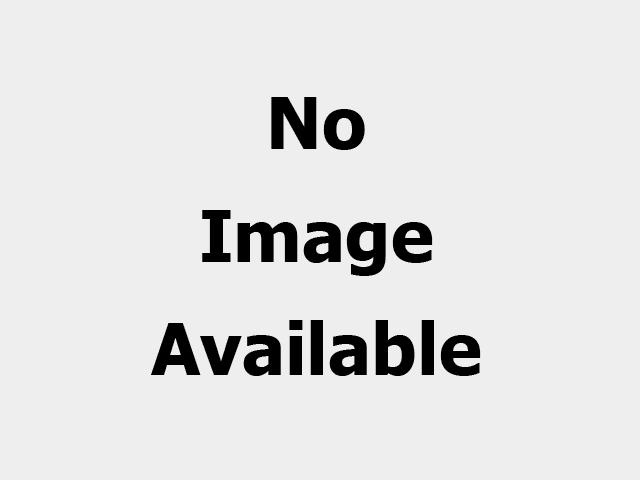| Los estereotipos en la filosofía y en el arte | ||||
|---|---|---|---|---|
| Georg Lukács fue uno de los primeros en preocuparse por el pensamiento cotidiano, gran olvidado de las teorías del conocimiento. Para el pensador húngaro, estas estaban en cierto modo demasiado alejadas de la vida práctica, sobre todo debido a su alto grado de especialización. Sin embargo, en nuestro día a día impera la conexión entre teoría y práctica: la percepción inmediata de la realidad nos suministra una serie de rasgos básicos, que unimos para obtener consecuencias. Después, esas analogías determinan el pensamiento y el comportamiento ordinarios. Para Lukács con el arte nace una generalización, una superación de la particularidad, aún sin perder la vivencialidad individual. Por su parte, en ¿Qué es la filosofía? Deleuze y Guattari afirman que el arte enfrenta al caos tratando de crear algo finito como contraposición a lo infinito. De este modo, las figuras estéticas portan una mezcla de las sensaciones experimentadas y muestran una imagen más concreta, que el receptor pueda procesar más fácilmente. |
Esto puede estar marcado por el lugar y el contexto en que se desarrolla nuestra vida. Para un habitante de España de, por ejemplo, setenta años, la experiencia de la Guerra Civil española teñirá los rasgos pertenecientes a su estereotipo de soldado, que tendrá probablemente características de indumentaria, comportamiento y carácter de los soldados que participaron en aquel conflicto concreto. Sin embargo, para un español de tan solo veinte años es poco probable que, cuando imagina lo que él considera un soldado típico, sin entrar en detalles, éste tenga rasgos de los combatientes de la Guerra Civil. Su contacto con la guerra ha podido darse con más facilidad a través de películas de acción (sobre todo americanas) y videojuegos de guerra, protagonizados en su mayoría por militares estadounidenses contemporáneos. Esto significa que cambian las armas, cambia la ropa, cambian la actitud, el lugar y el tiempo vinculados a la imagen mental.
Pero también por la profundidad y el tipo de los conocimientos que poseamos pueden producirse variaciones en el estereotipo imaginado entre dos personas. Pensemos de nuevo en el mismo chico español de veinte años, solo que añadiendo el detalle de que es un apasionado estudioso de la historia reciente de España. Ahora su soldado idealizado tiene muchos más puntos en común con el del primer protagonista de nuestro ejemplo, el hombre de setenta años, aunque esos rasgos se presenten, en cada caso, por razones diferentes.
Y es que otra cuestión que los supuestos que hemos planteado dejan ver es el hecho de que a menudo nuestros estereotipos se forman basándose en experiencias indirectas de la realidad. Solo en la medida en que nuestras experiencias sean fieles a la realidad los rasgos que forman nuestros estereotipos coincidirán con las personas reales del grupo al que hagan referencia. Esto no es un problema si nuestras experiencias son directas: un soldado extraerá los rasgos que forman parte de su estereotipo de soldado de otros soldados reales. Tampoco es un gran problema si nuestras experiencias indirectas tratan de reflejar lo más fielmente posible a miembros reales de colectivos, por ejemplo si una persona que nunca ha participado en una guerra extrae los rasgos para su estereotipo de descripciones u obras de arte realizadas por un soldado. Sin embargo hemos de ser precavidos, puesto que si nuestras experiencias indirectas se alejan mucho de la realidad o no son demasiado precisas, puede darse el caso de que terminemos aceptando como verdadero un estereotipo con más rasgos ficticios que reales.