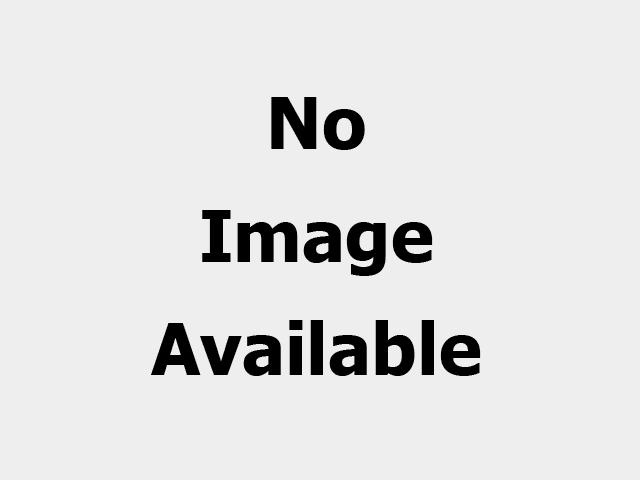| La Razón es una cuestión de Fe. |
| El propósito de este ensayo consiste en proponer una reflexión sobre la relación existente entre estos dos conceptos filosóficos –tradicionalmente opuestos y contrapuestos–, y justificar, a todos los efectos prácticos, tanto su próximo parentesco como sus papeles familiares respectivos. |
Comenzaremos estableciendo las premisas del análisis, el cual girará en torno a los dos conceptos diferenciados fundamentales
Fe y
Razón, apoyado por los auxiliares
proceso y
función, aplicables, fundamentalmente, al protagonista principal, la
Razón.
Sin entrar en profundas disquisiciones eruditas, asociaremos
Fe con
creencia, es decir, con el resultado de
creer, lo que entendemos como dar crédito o conceder la condición de
verdadero a un conocimiento no empírico, es decir, no basado en la experiencia adquirida mediante evidencias pretendidamente objetivas. También le atribuimos a la
Fe una condición estática, en el sentido de que una vez se tiene, una vez se ha aceptado y metabolizado una
creencia, ésta queda incorporada al inventario de nuestro conocimiento y allí permanece hasta que, por alguna causa racional –aquí se introduce la
Razón–, decidamos modificarla o expulsarla a las tinieblas exteriores. Por lo tanto, la
Fe, las
creencias, no son acciones, son
resultados. Consecuentemente con esta premisa, el conocimiento del individuo se compone, en mayor o menor grado, de una colección de
creencias, y definir la magnitud de este grado es, precisamente, uno de los objetos de este ensayo.
Definiremos
Razón como la acción de
razonar, verbo que sintetiza en una simple palabra el complejo proceso mental basado en las percepciones del mundo exterior, cuya función principal es presentarnos la
verdad, la realidad del objeto razonado. Evidentemente, descartamos, aunque algunas veces lo parezca, que alguien razone con el propósito de sentirse engañado. Por lo tanto, la
Razón es, fundamentalmente, el proceso de búsqueda de la
verdad. Y a diferencia de la
Fe, la
Razón no es un
resultado, es un
proceso, y, como tal, es acción, algo tremendamente dinámico.
Un
proceso –y acabamos de declarar que la
Razón lo es– es un «conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman entradas en
resultados (las salidas del proceso)»
(1). Por lo tanto, en su nivel conceptual más general, un
proceso puede verse como una
caja negra(2), de la que únicamente nos interesa lo que entra (las
entradas) y lo que sale (los
resultados). De nuevo, resumiendo, podemos afirmar que
proceso es sinónimo de
transformación, lo que nos lleva a concluir que la
Razón transforma algo, y ese algo, como trataremos más adelante, es la Realidad
(3).
Finalizaremos el establecimiento de las premisas terminológicas con el cuarto concepto involucrado en el tema: la
función. Por definición, al resultado de un
proceso se le denomina
producto. Y en análisis funcional definimos la
función como «el
efecto de un
producto»
(4), lo que nos lleva, consecuentemente, a su definición derivada: la
función es «el
efecto de un
proceso».
Por lo tanto, apoyándonos en lo tratado hasta ahora, vamos a analizar el sujeto principal, la
Razón, definida como un
proceso mental que transforma determinadas
entradas en determinados
resultados que cumplen determinadas
funciones o, lo que es lo mismo, causan –o persiguen– determinados
efectos. Veremos pues la
Razón –el proceso de
razonar– desde la perspectiva de sus distintas
entradas y
funciones, lo que nos permitirá establecer y cuantificar su relación con la
Fe, objeto real de este ensayo, el cual puede servir de ejemplo práctico de lo desarrollado hasta este momento: «este ensayo pretende razonar sobre la relación de precedencia existente entre
Fe y
Razón –o viceversa– mediante un
proceso cuyas
entradas son las cuatro premisas establecidas y cuyo
resultado pretende cumplir dos
funciones: la
interna, publicar mi punto de vista y someterlo a la consideración de los lectores y la
externa, en primer término, distraerles y, en último término, convencerles». Pero, aún tratándose pretendidamente de un
proceso racional, no conducirá a ningún
resultado externo práctico –el interno se (me) satisface con la mera publicación– a menos que los lectores, como resultado de su propio
proceso mental, crean en las premisas, en el razonamiento y en las conclusiones que siguen. Será, en definitiva, un
proceso, si no estéril, incompleto, cuya
función externa no se cumplirá y cuyo
efecto será, probablemente, el opuesto al pretendido. En el peor de los casos, puede llevar al lector a la conclusión de que este ensayo es una sarta de sandeces.
Las
entradas de cualquier
proceso mental racional son dos: la percepción sensorial inmediata y la experiencia acumulada a partir de estas percepciones a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, podemos afirmar que la percepción sensorial es la
entrada por excelencia, si no la única. La diferenciación entre ambas
entradas tiene que ver con los
resultados esperados, es decir, con la
función del
proceso.
Los
resultados y su
función son los que caracterizan propiamente el
proceso. Aquí diferenciaremos fundamentalmente la toma de decisiones a corto y largo plazo, los orientados a incrementar nuestro conocimiento y los intuitivos o introspectivos. Todos ellos determinan
procesos mentales distintos que hacen uso de las
entradas –percepción inmediata o experiencia almacenada– en mayor o menor grado.
Acabamos de definir la percepción sensorial como la
entrada por excelencia. Pues bien, la mente construye
su realidad –la nuestra– a partir de los minúsculos fotones, átomos o moléculas que agreden nuestros órganos sensoriales (nos permitimos la licencia de darles a estas partículas elementales o elementos físicos el atributo de Reales, concediéndoles la categoría de
entradas del
proceso). En el caso particular del órgano sensorial principal, la visión, la resolución de la cámara que llevamos instalada de serie –los conos y bastoncillos de la fóvea– se estima en unos 200 megapixels y responde únicamente a una estrechísima banda del espectro electromagnético, lo que, forzosamente, nos proporciona una información tasada, sesgada e incompleta de lo que «está ahí fuera»
(5). Consecuentemente, no se puede negar que la mente
transforma la Realidad y fabrica una
nueva realidad completamente
virtual(6). Este hecho incontrovertible puede resumirse en sus justos términos con esta frase:
«ves lo que ves, no lo que es» y relativiza notablemente el aforismo popular, atribuido a
Santo Tomás:
«si no lo veo no lo creo». De nuevo la
Fe acompañando –no contraponiéndose– a la
Razón. Por lo tanto, el
resultado de cualquier
proceso racional basado en la percepción sensorial –y todos lo son, probablemente desde nuestra estancia en el útero materno– se fundamenta en la aventurada
creencia de que nuestra imagen mental de la realidad es, en mayor o menor grado, razonablemente fiel. Tenemos
Fe en nuestros sentidos y en la capacidad de la mente para reproducirlos fielmente. Esta realidad
virtual es la que se almacena y conforma todo nuestro conocimiento empírico. Toda nuestra experiencia se nutre de la construcción mental. Toda nuestra experiencia se basa en esta
virtualidad. Podemos resumir estas conclusiones en otra frase corta:
«el conocimiento(7) es una colección de creencias».
Como hemos adelantado, esta percepción sensorial puede presentarse como
entrada de la
Razón de dos formas: como
entrada inmediata, normalmente utilizada por
procesos de toma de decisiones a corto plazo
(8) y como
entrada diferida, como experiencia almacenada, empleada en la toma de decisiones a largo plazo
(9) o en procesos intuitivos, caracterizados por la reflexión, la abstracción y la introspección. Ni que decir tiene que, en este último caso, por tratarse de una realidad construida integralmente por la mente, sin referencia externa directa, basada en el recuerdo –quizá mermado– de una realidad de por sí
virtual, estas entradas conducen irremisiblemente a
resultados basados en la
Fe más pura y dura.
Concluiremos reforzando nuestra argumentación con algún ejemplo práctico, siguiendo la línea de un científico, ejemplo de humildad, premio Nobel y paradigma del racionalismo, nada sospechoso de veleidades místicas o filosóficas,
Richard P. Feynman:
«A mí me resulta imposible entender nada de manera general a menos que tenga en mi mente un ejemplo concreto y pueda ver cómo va funcionando»(10). Centraremos los ejemplos en la Ciencia, disciplina racionalista por excelencia, la cual, en un planteamiento maniqueísta y, a mi modo de ver, erróneo, se denuncia como opuesta y enfrentada con cualquier otra rama del conocimiento, en particular, la Filosofía. Sin la
Fe no existiría la física
teórica. Y, en buena parte, sin física
teórica no existiría tampoco la física
experimental. Toda
teoría se mantiene viva gracias a la
Fe que depositan en ella tanto su creador como sus defensores. Gracias a la
creencia de que es
verdadera. Y aún así, a pesar de que no se demuestre experimentalmente con evidencias razonablemente objetivas, se incorpora al conocimiento colectivo. Como vemos, en la Ciencia,
Fe a raudales
(11). Por otra parte, un racionalista de pura cepa –posición vital con la que me identifico– no podría aceptar como
verdadera ninguna proposición que no pudiera verificar personalmente. No podría aceptar hechos tales como la velocidad de la luz o la relatividad general sin verificarla experimentalmente o entendiendo y comprendiendo su formulación matemática. Pero esto, por lo menos en mi caso –no científico, no matemático–, no es así. Las acepto porque tengo
Fe, porque en mi proceso mental racional prevalece mi
creencia en el crédito que me merecen personas como
Einstein o la comunidad científica. En estos casos, también la
Razón es una cuestión de
Fe.
Por lo tanto, la mente es una capa intermedia aislante que representa el papel de traductor de la Realidad y esto le da un sesgo absolutamente subjetivo –por fortuna, los humanos no somos clones– a la imagen
virtual generada, alejada notablemente de la realidad objetiva, la existente, la cual, por naturaleza es la misma para cualquier observador. El pequeño problema es que esta Realidad nos resulta absolutamente inaccesible.
Concluimos pues que la
Fe no es un término contrapuesto, sino un elemento constituyente y fundamental de la
Razón, lo que viene a confirmar el título de este ensayo. Lo que no nos atrevemos a responder es la pregunta del millón:
¿creemos porque razonamos o razonamos porque creemos?
Notas:
1 -
ISO 9000:2005, 3.4.1.
2 - En el caso que nos ocupa, no puede ser más acertada la metáfora. El cerebro prácticamente lo es. A pesar de los avances de la neurociencia y de la resonancia magnética funcional, no se puede decir que sepamos mucho sobre lo que sucede en su interior, más allá de tenues corrientes eléctricas entre un número ingente de neuronas –cien mil millones, el mismo número de galaxias del universo–, modificando su estado binario, paradójicamente simple.
3 - La realidad real (valga la redundancia), la verdaderamente existente ahí fuera, sea la cosa que sea, inaccesible sin la intermediación sensorial y su posterior
transformación por la mente.
4 -
EN 1325-1.
5 - Nos olvidamos aquí de la miopía y el daltonismo, alteraciones funcionales que contribuyen notablemente a la imprecisión del
proceso.
6 - El caso de la visión podría extrapolarse fácilmente al resto de los sentidos, cuya capacidad, resolución y alcance presentan las limitaciones inherentes a la anatomía y morfología particular de cada uno de ellos.
7 - Sea del tipo que sea: científico, filosófico, místico, teológico, etc.
8 - No instintivas. Por ejemplo, frenar ante un semáforo rojo.
9 - Por ejemplo, análisis de inversiones o previsión meteorológica.
10 - Fuente: ¿Está usted de broma Sr. Feynman?
11 - Al físico experimental le corresponde el papel de
Santo Tomás.