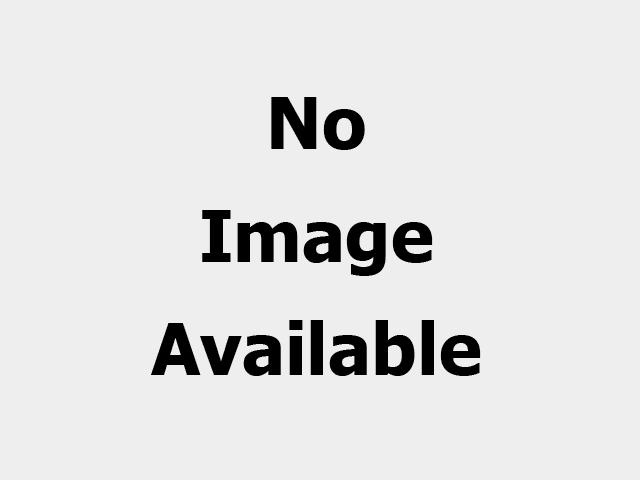Al establecer ahora tres tipos, o mejor dicho, tres grados de lectura de libros, no pretendo que el mundo de los lectores se divida en tres órdenes y que uno pertenece a éste y el otro a aquél. Sino que cada uno de nosotros pertenece temporalmente a uno u otro grupo.
Tomemos primero al lector ingenuo. Todos leemos a ratos de manera ingenua. El lector ingenuo toma un libro como el que come una comida, es sólo un receptor, come y se llena, como hace el muchacho con el libro de indios, la criada con la novela rosa o el estudiante con Schopenhauer. El lector no se relaciona con el libro como con una persona, sino como el caballo con el pesebre o como el caballo con el cochero: el libro guía, el lector sigue. La trama se toma objetivamente, se acepta como realidad. ¡Pero no sólo la trama! Existen lectores muy cultos, incluso refinados, sobre todo de literatura, que pertenecen sin duda a la clase de los ingenuos. Estos no se detienen en la trama, no juzgan una novela por ejemplo, por las muertes o los casamientos que se producen en ella, pero toman al autor, toman el aspecto estético del libro de manera completamente objetiva, disfrutan con las vibraciones del autor, se identifican por completo con su actitud frente al mundo y asumen totalmente las interpretaciones que éste da a sus invenciones. Lo que para los espíritus sencillos es la trama, el ambiente y la acción, para estos lectores cultivados, es el arte, el lenguaje, la cultura del autor, su intelecto —lo toman como algo objetivo, como último y supremo valor de una obra literaria, igual que el joven lector acepta las proezas de «Oíd Shatterhand» de Karl May como valores objetivos reales, como realidad.
En su relación con la lectura el lector ingenuo no es en absoluto persona, no es él mismo. Valora lo que sucede en una novela por su emoción, su peligro, su erotismo, su esplendor o miseria, o por el contrario, valora al autor midiendo su obra por los criterios de una estética que, en último término, no deja de ser una convención. El lector admite sin mas que un libro sirve única y exclusivamente para ser leído fiel y atentamente y ser apreciado en su contenido o su forma. Del mismo modo que el pan está para ser comido y la cama para dormir en ella.
Pero como con todas las cosas del mundo, también con los libros se puede adoptar una actitud completamente distinta. En cuanto el ser humano sigue su naturaleza y no su cultura, se vuelve niño y empieza a jugar con las cosas, el pan se convierte en una montaña, en la que puede hacer túneles, y la cama en cueva, en jardín, en campo nevado. El segundo tipo de lector tiene algo de este espíritu infantil, de este genio lúdico. No considera el tema o la forma los únicos y principales valores de un libro. Al igual que los niños, el lector sabe que cada cosa puede tener diez y cien significados. Con una sonrisa contempla cómo el autor o el filósofo se esfuerzan en convencerse a sí mismos y a los lectores de su interpretación y valoración de las cosas, y la aparente arbitrariedad y libertad del escritor le parecerá nada más que compulsión y pasividad. Este lector sabe ya lo que los profesores y críticos de literatura suelen ignorar: que no existe la libre elección del tema y de la forma. Cuando el historiador de literatura dice: Schiller eligió en tal año tal tema y decidió tratarlo en yambos pentasílabos, el lector sabe que ni el tema ni los yambos se ofrecían a la libre elección del autor, y le divierte ver que el tema no está en manos de su autor, sino que éste se halla bajo el dominio de su tema. Bajo este punto de vista, los llamados valores estéticos desaparecen casi por completo y los errores y las vacilaciones pueden tener precisamente el máximo encanto y valor. El lector no sigue al autor como el caballo al cochero, sino como el cazador el rastro, y una súbita mirada detrás de la aparente libertad del escritor, sobre su compulsión y su pasividad, puede entusiasmarle más que todos los encantos de una buena técnica y de un idioma cultivado.
En esta línea y en un grado superior, encontramos el tercer y último tipo de lector. Vuelvo a insistir en que nadie pertenece permanentemente a uno de estos tipos, que cada uno de nosotros puede pertenecer hoy al segundo, mañana al tercero y pasado mañana de nuevo al primer grado. Pasemos ahora al tercer y último tipo. A primera vista es lo contrario de lo que se entiende normalmente por un «buen lector». Tiene tanta personalidad, es tan él mismo que se enfrenta con completa libertad a su lectura. No pretende cultivarse, ni distraerse, no utiliza un libro de manera distinta que cualquier otro objeto del mundo, para él es punto de partida y estímulo. En el fondo le da igual lo que lee. No lee al filósofo para creerle, para adoptar sus teorías o para atacarlas o criticarlas, no lee al poeta para que le interprete el mundo. El mismo se lo interpreta. Es, en cierto modo, completamente niño. Juega con todo y desde un cierto punto de vista, nada es más fecundo y productivo que jugar con todo. Cuando este lector encuentra en un libro una sentencia hermosa, una sabiduría, una verdad, prueba antes que nada volverla del revés. Desde hace tiempo sabe que cada opinión es un polo con otro polo opuesto, tan bueno como él. Es un niño porque valora el pensamiento asociativo, aunque también conoce el otro. Y así este lector, o más bien todos nosotros en el momento en que alcanzamos este grado, podemos leer todo lo que queramos, una novela, una gramática, un horario de trenes, pruebas de imprenta. En el momento en que nuestra fantasía y capacidad de asociación alcanzan su máxima altura no leemos ya lo que tenemos delante, escrito sobre el papel, nadamos llevados por la corriente de sugerencias e ideas que recibimos. Surgen del texto o solamente de las letras. El anuncio de un periódico puede convertirse en una revelación. El pensamiento más feliz, más positivo puede brotar de una palabra completamente indiferente que el lector invierte y con cuyas letras juega como con un mosaico. En ese estado el cuento de «Caperucita roja» puede leerse como cosmogonía o filosofía o como exuberante obra erótica. También se puede leer la marca «Colorado Maduro» sobre una caja de cigarros y jugar con las palabras, las letras, las asociaciones y recorrer interiormente los cien reinos del saber, del recuerdo y del pensamiento.
Algunos objetarán —¿es esto aún leer? ¿Es todavía lector el que lee una página de Goethe sin preocuparse de las intenciones y opiniones de Goethe, como un anuncio o como un conjunto casual de letras? ¿No es el nivel de lector que llamas el tercero y último el más bajo, infantil y bárbaro? ¡Dónde se queda para ese lector la música de Hölderlin, la pasión de Lenau, la voluntad de Stendhal, la grandiosidad de Shakespeare! La objeción es justa. El lector del tercer grado no es ya un lector. La persona que pertenece a este grado permanentemente dejaría pronto de leer, porque el dibujo de una alfombra o el orden de las piedras de un muro tendrían para él el mismo valor que la más hermosa página de letras perfectamente ordenadas. El único libro sería para él una página con las letras del abecedario.
Así es; el lector del último grado ya no es un lector. Se carcajea de Goethe. No necesita a Shakespeare. El lector del último grado no lee en absoluto. ¿Para qué los libros? ¿No tiene él todo el mundo dentro de sí?
El que siempre permaneciese en este grado no leería nada. Pero nadie permanece siempre en este grado. Sin embargo, el que no lo conoce es un lector malo e inmaduro. No sabe que toda la literatura y filosofía del mundo se encuentran también dentro de él mismo, que ni el poeta más grande bebe de otra fuente que la que posee cada uno en su propio ser. Quédate aunque sólo sea una vez en la vida durante una hora, o un día, en el tercer grado, en el que ya no se lee, y después (¡el regreso es tan fácil!) serás un lector mejor, un oyente e interpretador mejor de todo lo escrito. Basta con que una sola vez hayas conocido el grado en el que la piedra del camino significa tanto como Goethe o Tolstoi y después extraerás de la vida y de ti mismo más valor, más jugo, más miel y más estímulos que nunca. Porque las obras de Goethe no son Goethe, y los libros de Dostoievski no son Dostoievski, son sólo su intento, dudoso y nunca realizado, de conjurar el mundo complejo y heterogéneo cuyo centro fue.
Intenta retener una sola vez una sucesión de ideas que se te ocurra durante un paseo. O, lo que aparentemente es más fácil, un sueño sencillo que hayas tenido esa noche. Soñaste que un hombre te amenazaba primero con un bastón y que luego te concedía una condecoración. Pero ¿quién era el hombre? Haces memoria, descubres en él rasgos de tu amigo, de tu padre, pero también hay algo en él que es distinto, que es femenino, tenía no sabes qué, algo que te recordaba a una hermana, una amada. Y el bastón, con el que te amenazaba tenía un puño que te recuerda el bastón que llevaste en tu primera excursión como colegial, y entonces irrumpen cien mil recuerdos, y si quieres retener y escribir el contenido de ese sencillo sueño, aunque sólo sea taquigráficamente o con muy pocas palabras, habrás escrito antes de llegar a la condecoración un libro entero, o dos, o diez. Porque el sueño es el agujero por el que contemplas el contenido de tu alma y ese contenido es el mundo, ni más ni menos: el mundo entero desde tu nacimiento hasta hoy, desde Homero hasta Heinrich Mann, desde el Japón hasta Gibraltar, desde Sirio hasta la Tierra, desde Caperucita Roja hasta Bergson. —Y así como el intento de escribir tu sueño se relaciona con el mundo que tu sueño abarca, así se relaciona la obra del autor con lo que éste quería decir.
La segunda parte del «Fausto» de Goethe ha sido interpretada durante casi cien años por eruditos y aficionados que han dado las interpretaciones más hermosas y más estúpidas, las más profundas y las más banales. En cada obra literaria existe, aunque veladamente escondida bajo la superficie, la polivalencia indefinida, esa «superdeterminación de los símbolos», como dice la nueva sicología. Si no la comprendes, aunque sea una sola vez en su infinita riqueza e impenetrabilidad, te sentirás limitado ante todo poeta y pensador, tomarás por el todo lo que sólo es una pequeña parte, creerás en interpretaciones que apenas hacen justicia a la superficie.
Las evoluciones del lector entre los tres grados son, se sobreentiende, posibles en todos los terrenos. Puedes adoptar los mismos tres grados con mil grados intermedios frente a la arquitectura, la pintura, la zoología y la historia. El tercer grado, en el que eres más tú mismo, siempre superará tu condición de lector, disolverá la poesía, el arte, la historia universal. Y sin embargo, sin conocer intuitivamente este grado leerás siempre los libros, las ciencias y las artes como un colegial su gramática.