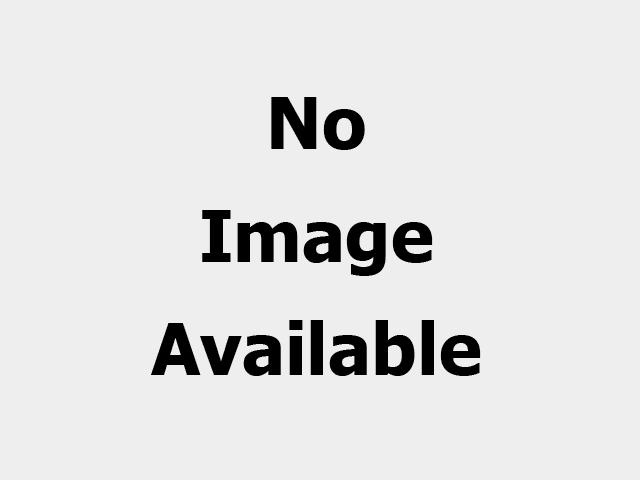Las consignas que avivaron al izquierdismo radical de los años sesenta, setenta y ochenta sonaban, por entonces, como el anhelo de la realización de la “utopía concreta”. La “liberación nacional” y “el socialismo” eran, en efecto, las grandes banderas de la lucha, el motivo de la exigencia de quienes, en medio de una época de “reacomodos geopolíticos” y en nombre de la “justicia social”, invocaban un cambio radical, la “vuelta de tortilla” que pusiera fin a las políticas neo-coloniales de los países desarrollados sobre los países sub-desarrollados o del “tercer mundo”, los oprimidos, los sometidos a la vorágine, la hojarasca que seguía detrás de los designios del “capital monopólista” que Sweezy y Barán habían magistralmente detallado, denunciado y puesto en evidencia.
Era necesario, en
consecuencia, poner fin a los negocios leoninos con las grandes empresas
transnacionales, encargadas de extraer de los suelos de “la patria expoliada” y
“mancillada” sus recursos naturales, para convertirlos en materia prima,
obteniendo así ganancias exorbitantes y dejando tras de sí “la sangre, el sudor
y las lágrimas” de la miseria y el sometimiento servil. “¡Ya basta ya!”, afirmaban.
Era preferible hacer negocio con los camaradas chinos y rusos, porque ellos no
tenían los mismos propósitos expoliadores que Norte América o Europa ¡No!,
ellos representaban esa parte buena y sana de la humanidad que ya había logrado
sobrepasar la última estación del tren de la prehistoria e iban, con “el viento
del Este” a favor, rumbo a la Historia, o sea, construyendo el futuro, que
“inevitablemente” -decían- sería “el socialismo”. Ellos, los “camaradas” chinos
y rusos -junto a los pueblos musulmanes, que también se hallaban luchando por
su “liberación”, eran “nuestros hermanos”, los pares de una América Latina
sometida y humillada por el imperialismo, a excepción de Cuba, ese “bastión de
la dignidad”, ese “territorio libre de América”.
Después de tantos
años de esfuerzos, de tantas luchas, de tanta épica y tantas capuchas, hélos
ahí, en el poder, dando cumplimiento a la “utopía concreta”, negociando con los
“camaradas”, nada menos que con “nuestros hermanos” chinos y -¿quién sabe?-
“más tarde que temprano” con el resto de “la gran familia” de los pasajeros del
“tren de la historia”, “los buenos”, que vienen a echarle una mano a Maduro,
Padrino, Rodriguez, Maikel, Cabello, Elaissami y Saab, entre otros. En una
expresión, vienen a “ayudar” al gang, a la pandilla, a subirse en “el tren”, a
través de la escalera de las “zonas económicas especiales”. Un sueño hecho
realidad. “El cielo tomado por asalto”. Finalmente, la “utopía realizada”.
Si en algo tuvo
Lenin sensatez -ese astuto volatinero, perspicaz transmutador del maniqueísmo
en propaganda de guerra- fue en el hecho de denunciar al izquierdismo como una
perniciosa enfermedad infantil, por cierto, identicamente adecuada al
derechismo. Y es que, como observaba Doktor Freud, todo infante -todo
niño- es “perverso y polimorfo”. Hay, en efecto, unos cuantos sexagenarios del
presente que nunca lograron superar ni las perversiones ni los ataques de
polimorfia crónica, sufridos desde el remoto pasado. Y mientras más sustancias
tóxicas consumen, con las cuales intentan desesperadamente morigerar sus
desequilibrios “estables”, mayores parecen ser las dolencias, la ira, los
monstruos volcánicos que van surgiendo de las entrañas de su dogmático “sueño
de la razón”. Y por “razón”, aquí, se debe comprender la ratio instrumental,
el “brazo armado” del entendimiento abstracto, el mismo que hizo que, después
de Auschwitz, se apoderara del mundo la barbarie y se hiciera imposible la
existencia de la poesía como actividad sensitiva humana.
Pero el realismo,
tarde o temprano, se impone. Después de todo, hay que madurar. Los infantes
izquierdistas finalmente abandonaron, en sentido litaral, las universidades,
para ocuparse de los negocios. Crecieron. Cambiaron El libro rojo por
las libretas bancarias, cambiaron las capuchas por las corbatas de seda y
abandonaron el papel de los oprimidos para convertirse en los opresores.
Después de todo, mejor Xi Jin Ping que Mao Tse Tung, mejor Putin que Brézhnev.
Mejor el gansterato que el izquierdismo. Y hasta se podría decir -una vez más,
parafraseándo a Lenin- que el gansterismo es la fase superior del izquierdismo.
La zafra de caña o de arroz ya no es un negocio rentable, por lo menos no tanto
como el de los narcóticos, sobre todo si el proceso de cultivo, producción y
comercialización se transforman en un negocio con alcances acordes a los
tiempos de un mundo cada vez más globalizado. Y, por si esto fuese poco, está
“el arco minero”, la producción petrolera o el negocio del turismo, entre otros
renglones disponibles. Este es el trasfondo real que justifica el discurso de
la neolengua de las “zonas económicas especiales”, el cumplimiento real de los
alcances de “las fuerzas del bien” y de “la luz” contra “las tinieblas” de las
fuerzas “reaccionarias” y “anti-progresistas”, contra “la planta insolente del
invasor” imperialista y de su “bloqueo económico”.
Lo de 1984
de Orwell fue, a pesar de las pretensiones hermenéutico-literarias de unos
cuantos opinadores de oficio -en realidad, franco-tiradores de profesión-,
mucho más que “mera literatura”. Y en el caso de La granja, donde parece
haber pintado las imágenes de los “Napoleones” y los “Bolas de Nieve” criollos,
para no decir de los “perros” a su servicio, mucho más que un cuento infantil.
El lenguaje correctamente empleado es flexible, hace fluir la adecuación de la
realidad como realización continua. La neo-lengua cosifica y endurece: escinde
la realidad y el discurso, los confunde e invierte. La idea misma de la zonificación “especial”
ya es, en sí misma, sospechosa, tanto como los límites de la neo-lengua sobre
la cual se sustenta.
José Rafael Herrera
@jrherreraucv