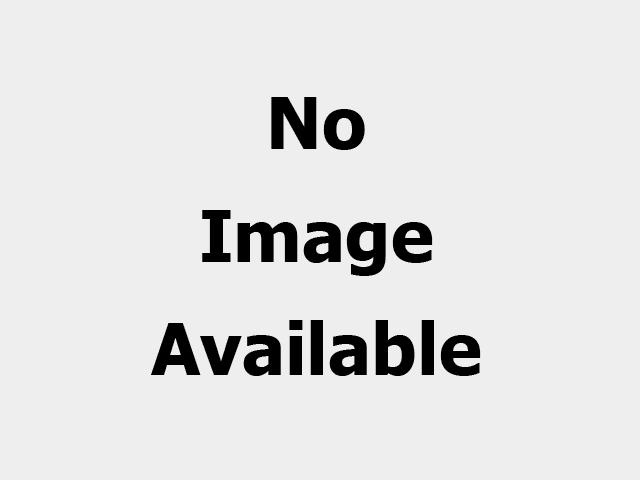El Ensayo sobre el entendimiento humano, los Dos
tratados sobre el gobierno civil y la Carta sobre la tolerancia. De
manera que está fuera de lugar el pretender poner en duda la decisiva
contribución hecha por un filósofo cuyo pensamiento inspirara, además, la
redacción de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América y
la Declaración de los Derechos Humanos. La historia de la filosofía no es un
museo de cera en la que cada una de las figuras del pensamiento constituya un
punto de vista aislado y parcial respecto del resto. Por el contrario, las
diferencias existentes son contribuciones en el desarrollo progresivo -y no
necesariamente cronológico- que, en su conjunto, se propone como meta la
búsqueda de la verdad. Para lo cual resulta indispensable la conquista de la
libertad. No se puede producir lo uno sin lo otro. Todo tiene -como advertía
Aristóteles- su medida. La filosofía no es ni una tolda política ni una secta
religiosa. Más bien, las toldas y las sectas tendrían la necesidad de
comprender que, con independencia de las diferencias o de los antagonismos
existentes, al final de las cuentas, ni hay destino sin voluntad ni hay
progreso sin diversidad.
En el caso de
Locke, filósofo empirista, no cabe duda de que -como dice Hegel-, a pesar de
tener el mérito de haber abandonado “las simples definiciones”, propias de los
racionalistas, la experiencia -lo empírico- es, para él, el momento absuluto y
“necesario de la totalidad”. Su propósito consiste en concebir la experiencia
individual no como un momento de la verdad sino como su esencia misma. En él,
lo particular, inmediato, finito e individual son erigidos como los principios
supremos. Y de ahí se deriva, por cierto, el argumento según el cual la
diversidad de opiniones, intereses y conflictos entre los individuos forme
parte de la dinámica natural de la sociedad. Con lo cual Locke da satisfacción
a una necesidad ya sentida y exigida por su propio tiempo. Claro que, al llegar
a un cierto punto del conflicto, el Estado -según afirma- tiene la obligación
de mediar, pues es al Estado a quien le corresponden las funciones decisorias
para mantener la paz y la tolerancia, necesarias para la convivencia social.
Porque, en Locke, así como en su teoría del conocimiento los postulados
generales se derivan de la experiencia, en su filosofía política los
fundamentos del Estado se derivan de los individuos. Es, de hecho, un gran
contrato, una gran corporación de individuos.
La de Locke es la
filosofía del sentido común por excelencia, el modo general de filosofar que ha
orientado todas las rutas del mapa representativo que prevalece como “modelo”
del conocimiento, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias
políticas y sociales, incluyendo buena parte de los estudios humanísticos. Se
trata de formar novedades, aportes o argumentaciones “cognitivas” -que luego
son convertidas en “normas” o “leyes”- a base de representaciones simples,
obtenidas a través de la percepción, comparando y combinando “casos”. Como dice
Hegel, en Locke el entendimiento -understanding- es interpretado como
“la mera aprhensión de las sensaciones abstractas contenidas en los objetos”.
Una manera de razonar que forma parte del espíritu de la modernidad y -hasta
nuevo aviso- de la llamada postmodernidad, por más que esta última se niegue a
reconocerse en él. Nihil sub sole novum.
Casi doscientos
años antes de Locke, Nicolás Machiavelo, considerado por muchos como el
fundador de la “ciencia política”, se anticipaba, de modo inmanente, al Spinoza
del Tratado de la reforma del entendimiento. Sin necesidad de hacer
declaraciones explícitas, relativas al “método” adecuado, la más humilde labor
de Maquiavelo consiste -in der Praktischen- en ir de lo específico, de
lo empiricamente concreto y particular, hasta alcanzar lo general, tal como lo
sugiere Locke. Sólo que, una vez que se ha hecho este recorrido, le resulta
necesario emprender el camino de vuelta, cabe decir, marchar desde lo general
nuevamente a lo particular, con lo cual -y como afirma Kant- se llega a la
comprensión de que el fundamento de las representaciones generales no es lo
empírico sino el entendimiento mismo. Spinoza lo expone con la mayor claridad:
del conocimieto de la experiencia es menester elevarse al conocimiento que va
de las causas a los efectos. Pero, una vez alcanzado, es necesario reemprender
el trayecto, el viaje de retorno, y marchar desde los efectos a las causas.
Porque, a pesar de que -siguiendo a Locke- más de un agudísimo analista
político del presente lo considere innecesario o insustancial, la trayectoria
biunívoca, reconstructiva, del proceso de comprensión del objeto de estudio,
hará posible que el hecho empírico, lo inmediato, sea traspasado y sorprendido,
es decir, puesto en evidencia, no ya como la causa sino más bien como el efecto
mediado por su propio recorrido. Era a esto a lo que Maquiavelo designaba bajo
el concepto de “la realidad efectual de las cosas”.
El grave problema
que presenta una importante y destacada parte de los muy respetables analistas
de la actual situación de crisis orgánica, por la que atraviesa la sociedad
venezolana en la actualidad es, justamente, la de su fervorosa y militante
adhesión al esquema cognitivo y a la -¡oh, bendita expresión de moda!-
“narrativa” características de esta forma de razonamiento, propia del sentido
común. En nombre del “realismo” y de la “sensatez”, toda la “lógica” de las
medianías, de los entendimientos, de los intentos por “arreglar las cosas”
mediante un “diálogo constructivo”, que “destranque el juego” en unas
elecciones, que permita equilibrar los platillos de la balanza -en sana paz
constitucional- entre los intereses del régimen y los de la oposición, teniendo
como norte la certera e irrefutable “ley” del “ganar-ganar”, seguida de toda
una experimentada terminología “científica”, sacada de los laboratorios de la advertising
y del marketing, y que va desde el ya remoto “color esperanza”,
pasando por “la salida”, hasta llegar al “sí o sí”, padece de un empirismo que
insiste en tropezar, una y otra vez, precisamente con la “realidad efectual de
las cosas”. Empirismo que, por cierto, ha terminado por convertir a Locke en el
autor de todos los ejemplares de “Mecánica popular”.
Mientras se insista
en imaginar que lo que se considera como “los hechos” es más que suficiente
para poder derrotar políticamente a una banda de criminales, un cartel de
narco-terroristas, que no pueden percibir al otro como su adversario o su oponente
sino como a su “enemigo de clase”, con el que no se proponen “convivir” ni
“cohabitar” sino aplastar y someter, se podrán hacer todas las mediciones y
cálculos probabilísticos que se quieran hacer, pero eso no bastará para poder
conducir a Venezuela hacia su inapelable
reconstrucción. Se equivocan al considerar que los individuos son “buenos por
naturaleza” y no que se hacen buenos en virtud de la civilidad, una vez que
dejan de ser individuos abstractos. Los “buenos salvajes” no existen. Tal vez, un
poco menos de Locke y un poco más de Maquiavelo contribuya a modificar, en
alguna medida, el enfoque de los tan preciados “hechos”.