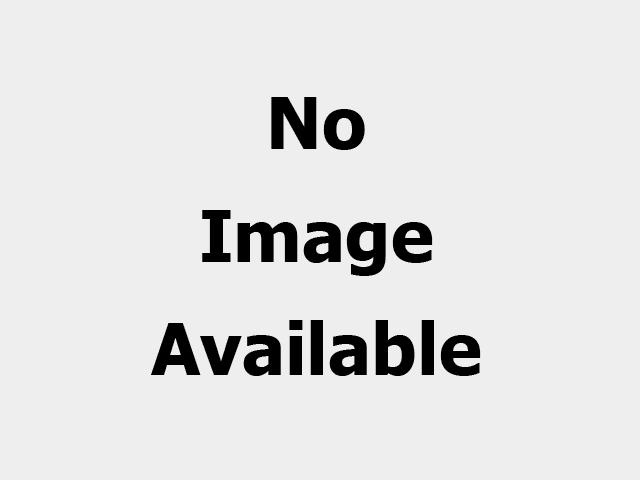Apología de la demora
| ||||
|---|---|---|---|---|
En este texto, la segunda publicación de Patricia Olmo Ruiz en Microfilosofía, la autora nos ofrece una reflexión sobre el ritmo y la oquedad de los estilos de vida actuales. Una mirada a lo enfermizo de la sociedad contemporánea, y una llamada para una necesaria filosofía de la sociedad y el hombre.
|
A veces me dedico a ver pasar a la gente y me aterra lo que
veo: masas moviéndose de un lado a otro, con prisa, siempre con prisa, con
caras angustiadas, tensos, corriendo de acá para allá como si su vida estuviera
en juego. Personas que se encarcelan a sí mismas en jaulas de miedos, que no se
dejan ser, que se llenan los días con todo lo que les han aconsejado que deben
hacer, que deben comprar, que deben decir, que deben saber, sin ser conscientes
de que no tienen un instante para pararse, pensar, y darse cuenta de que tal
vez no quieran nada de lo que tienen. El burka de Occidente son estas vidas
huecas que carecen de tiempo para comprobar que realmente son huecas.
El problema es que ya se me ha cruzado alguna vez por la
cabeza la idea de que sí que son conscientes de este letargo que les acompaña.
Que su jaula de miedos crece a diario no porque no se den cuenta, sino por
cobardes. Que disfrutan de sus vidas superficiales, o al menos así lo creen,
mientras consumen de forma desenfrenada cada segundo. Que no paran, en
definitiva, porque eso sería demostrar que no son ciegos, sino que no quieren
ver. El espíritu mesiánico que impera en la sociedad de hoy día me parece uno
de los temas más desconcertantes que se nos presenta: no quiero arriesgarme a
emprender un punto de fuga de esta masa alienante, que lo haga otro, y si la
masa lo sigue, yo también. Que no se den cuenta de que soy diferente, que no
tengamos que hacer frente a nuestras diferencias. Todos iguales, y que alguien
nos salve. Y, al mismo tiempo, en contradicción con este espíritu mesiánico, la
incapacidad de creer ya en un salvador, incluso en la salvación misma. La
incapacidad de creer verdaderamente en algo.
Vivimos en una zona de confort completamente artificial: no
sabemos qué hacer ante los cambios naturales, qué hacer en los ámbitos
sociales, qué hacer con nuestras propias existencias. Pasamos la vida en
entornos ficticios, rodeados de pantallas que destellan con información que nos
satura para que nuestro dominio y rendición sean justificados. Y a todo esto le
acompaña el miedo atroz a que algo nos interpele de
verdad, a que una emoción auténtica se cuele en ese caos milimétrico en el que
nos escondemos de nosotros mismos y nos llegue dentro, nos haga ver que
estábamos en la superficialidad completa. El miedo a que una auténtica emoción
aparezca, nos llene, y no tengamos cómo enfrentarnos a ella. Lo hemos roto
todo, hasta el lenguaje. Hemos deformado tanto las expresiones para adaptarlas
a nuestro nuevo modo de vida, que podemos crear monstruos tales como ‘te quiero
para…’ sin que a nadie le chirríe. Te quiero para un polvo. Te quiero para un
café. Te quiero para no sentirme sola. Te quiero para que me reafirmes como
persona, porque yo no puedo. ¿Cómo vas a usar después esas palabras para hablar
de algo auténtico? ¿Quién va a creerlas, a entender hasta qué punto llegan a
ser ciertas? En estos días en los que las personas son eternos adolescentes
incapaces de una mirada introspectiva, incapaces de experimentar asombro,
incapaces de vivir el mundo, los sentimientos son algo irracional en lo que no
merece la pena dedicar nuestro tiempo. Para qué amar a alguien, con toda la
fuerza que tiene realmente esa palabra, cuando puedes ‘quererlo para…’ y seguir
sin sentir nada demasiado profundo, seguir en tu jaula de miedos.
Estos días en los que no puedo evitar pararme a mirar cómo
de desbocadas van nuestras vidas, al final siempre acabo pensando lo mismo:
¿qué queda en nosotros con lo que podamos seguir llamándonos ‘hombre’? ¿El
humanismo se enfocó mal, o nosotros empezamos a desenfocarnos? Definitivamente,
hay que volver la vista sobre nosotros mismos y preguntarnos qué está pasando.
Hay que retomar una filosofía sobre el hombre, si es que aún seguimos siendo
hombres, que trate esta enfermedad en la que se ha convertido la sociedad
contemporánea y rescate al individuo, antes de que nos olvidemos por completo
de él.