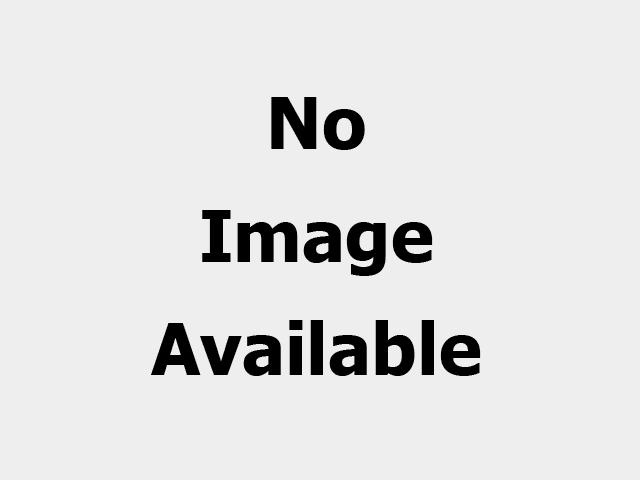El fragmento que se presenta a continuación es una profunda reflexión sobre la naturaleza del tiempo y la existencia, abordando cómo la percepción y la experiencia del pasado, presente y futuro están entrelazadas con nuestra conciencia y la realidad objetiva. Este texto, tomado de "El ser y la nada", sumerge al lector en el laberinto de la temporalidad, explorando cómo el ser humano, como ente consciente (Para-sí), interacciona con el mundo de los objetos y los fenómenos (En-sí).
La discusión se centra en la idea de que el tiempo no es simplemente una sucesión lineal de momentos, sino una estructura compleja que involucra la manera en que captamos y comprendemos nuestro entorno y nuestra propia existencia. Desde la perspectiva filosófica, se plantea que el pasado no es solo un registro de lo que ha sido, sino parte de una temporalidad vivida y viviente que trasciende las meras categorías de antes y después.
Sartre nos invita a considerar que el acto de percibir un objeto, como un tintero, implica ya una dimensión temporal; no solo es un acto presente sino que contiene en sí un pasado y un futuro, reflejando así la esencia de la existencia misma. Este enfoque filosófico desafía la noción convencional de tiempo, sugiriendo que cada momento está impregnado de una continuidad y una unidad que son inherentes a nuestra conciencia y a la manera en que interactuamos con el mundo.
Leer este texto es adentrarse en un diálogo con uno de los temas más elusivos y profundos de la filosofía: el tiempo como experiencia y como estructura ontológica, donde cada palabra nos empuja a reconsiderar cómo entendemos la realidad y nuestro lugar en ella.
Texto íntegro de Jean Paul Sartre en "El ser y la nada".
El pasado
El «ello» no aparece como un presente que tendría luego que hacerse pasado y que antes era futuro. Este tintero, desde que lo percibo, tiene ya su existencia sus tres dimensiones temporales. En tanto que lo capto Im plica Permanencia, es decir, como esencia, está ya en el futuro, aunque yo no esté presente ante él en mi presencia actual sino como Por-venir-a-mí mismo. Y, al mismo tiempo, no puedo captarlo sino cómo habiendo yo sido ahí, en el mundo, en tanto que yo mismo estaba ya ahí como esencia. En este sentido, no existe «síntesis de recognición», si se entiende por ello una operación progresiva de identificación que, por organización sucesiva de los «ahoras», conferiría una duración a la cosa percibida. El Para-sí dispone el estallido de su temporalidad todo a lo largo del en-sí develado como a lo largo de un inmenso muro monótono del cual no ve el fin. Soy esta negación original que he-de-ser, en el modo del aún no y del ya, al lado del ser que es lo que es. Así pues, si suponemos una conciencia que surja en un mundo inmóvil, al lado de un ser único que es inmutablemente lo que es, este ser se develará con un pasado y un porvenir de inmutabilidad que no necesitará ninguna «operación» de síntesis y que se identificará con su develamiento mismo. La operación sólo sería necesaria si el Para-sí tuviera, a la vez, que retener y que constituir su propio pasado. Pero, por el simple hecho de que éI es su propio pasado así como su propio porvenir, el develamiento del en-sí no puede ser sino temporalizado. El «esto» se devela temporalmente, no porque se refracte a través de una forma a priori del sentido interno, sino porque se devela a un develamiento cuyo ser propio es temporalización. Empero, la a-temporalidad del ser está representada en su develamiento mismo: en tanto que captado por y en una temporalidad que se temporaliza, el esto aparece originariamente como temporal, pero, en tanto que es lo que es, niega ser su propia temporalidad, y solamente refleja el tiempo; además, devuelve la relación ek-stática interna -que está en la fuente de la temporalidad - como una pura relación objetiva de exterioridad. La permanencia, como transacción entre la identidad intemporal y la unidad ek-stática de la temporalización, aparecerá, pues, como el puro deslizamiento de instantes en-sí, pequeñas nadas separadas unas de otras y reunidas por una relación de simple exterioridad, en la superficie de un ser que conserva una inmutabilidad atemporal. No es verdad, pues, que la intemporalidad del ser se nos escape; por el contrario, está dada en el tiempo y funda la manera de ser del tiempo universal.
Así pues, en tanto que el Para-sí «era» lo que es, el utensilio o la cosa se le aparece como habiendo sido
ya ahí. El Para-sí no puede ser Presencia al esto sino como presencia que era; toda percepción es en sí misma, y sin ninguna «operación», un reconocimiento. Y lo que se revela a través de la unidad ek-stática del Pasado y del Presente es un ser idéntico. No es captado como siendo el mismo en el pasado y en el presente, sino como siendo él. La temporalidad no es más que un órgano de visión. Empero, ese él que él es, el esto ya lo era. Así, aparece como teniendo un pasado. Sólo la trascendencia que el esto rechaza ser ese pasado; solamente lo tiene. La temporalidad, en tanto que captada objetivamente, es, pues, un puro fantasma, pues no se da ni como temporalidad del Para-sí ni tampoco como temporalidad en Sí. Al mismo tiempo, el pasado trascendente, siendo el en-sí ha-de-ser, como lo que el Presente ha sido, a título de trascendencia, no podría dejar de ser, y se aísla en un fantasma de Selbststindigkeit. Y como cada aislamiento del Pasado es un «habiendo-sido Presente», ese aislamiento prosigue en el interior mismo del Pasado. De suerte que el esto inmutable se devela a través de un deslumbramiento y un fraccionamiento al infinito de invisíbles fantasmas. Así se me revelan ese vaso o esta mesa: no duran; son; y el tiempo fluye sobre ellos. Sin duda, se dirá que no veo sus cambios. pero esto es introducir inoportunamente aquí un punto de vista científico. Este punto de vista, no justificado por nada, es contradicho por nuestra propia percepción: la pipa, el lápiz, todos estos seres que se entregan íntegramente en cada uno de sus «perfiles» y cuya permanencia es totalmente indiferente a la multiplicidad de los perfiles, son también, aunque develándose en la temporalidad, trascendentes a toda temporalidad. La «cosa» existe de un solo trazo, como «forma», es decir, como un todo no afectado por ninguna de las variaciones superficiales y parasitarias que podamos ver en ella. Cada esto se devela con una ley de ser, la cual determina su umbral, es decir, el nivel de cambio en que el esto dejará de ser lo que es para, simplemente, no ser más. Y esa ley de ser que expresa la «permanencia» es una estructura develada inmediatamente de su esencia; determina una potencialidad-límite del esto: la de desaparecer del mundo. Volveremos sobre ello. Entonces, el Para-sí capta la temporalidad sobre el ser, como un puro reflejo que juega en la superficie del ser sin posibilidad alguna de unificarlo. El científico fija en concepto esta nihilidad absoluta y fantasmal del tiempo, con el nombre de homogeneidad. Pero la captación trascendente y sobre el en-sí de la unidad ek-stática del Para-sí temporalizante se opera como aprehensión de una forma vacía de unidad temporal, sin ningún ser que funde esta unidad siéndola. Así, aparece, pues, en el plano Presente-Pasado, esa curiosa unidad de la dispersión absoluta que es la temporalidad externa, en que cada antes y cada después es un «en-sí» aislado de los otros Por su exterioridad de indiferencia y en que, sin embargo, esos instantes están reunidos en la unidad de ser de un mismo ser, ser común. Tiempo que no es sino la dispersión misma concebida como necesidad y sustancialidad. Esta naturaleza contradictoria no podría aparecer sino sobre el doble fundamento del para-sí y el En-sí. A partir de aquí, para la reflexión científica, en tanto que ésta aspira a hipostasiar la relación de interioridad, el En-si será concebido -es decir, pensado en vacío- no como una trascendencia enfocada a través del tiempo, sino como un contenido que pasa de instante en instante; o, mejor aún, como una multiplicidad de contenidos mutuamente exteriores y rigurosamente semejantes entre sí.
Hasta ahora, hemos intentado la descripción de la temporalidad universal en la hipótesis de que nada viene
del ser, salvo su inmutabilidad intemporal. Pero, precisamente, del ser viene algo, lo que, a falta de nombre más adecuado, llamaremos aboliciones y apariciones. Estas apariciones y aboliciones deben ser objeto de una elucidación puramente metafísica y no ontológica, pues no se podría concebir la necesidad de ellas ni a partir de las estructuras de ser del Para-sí ni a partir de las del En-sí: su existencia es la de un hecho contingente y metafísico. No sabemos exactamente lo que viene del ser en el fenómeno de la aparición, ya que tal fenómeno es ya propio de un esto temporalizado. Empero, la experiencia nos enseña que hay surgimientos y aniquilaciones de diversos estos y, como ahora sabemos que la percepción devela al En-sí y, fuera del En-sí, nada, podemos considerar al en-sí como el fundamento de esos surgimientos y esas aniquilaciones. Vemos claramente, además, que el principio de identidad, como ley del ser del en-sí, exige que la abolición y la aparición sean totalmente exteriores al en-sí aparecido o abolido; si no, el en-sí sería y no sería a la vez. La abolición no puede ser ese decaimiento de ser que es un fin. Sólo el Para-sí puede conocer esos decaimientos, porque éI es en sí mismo su propio fin. El ser, cuasi-afirmación en que lo afirmante está empastado por lo afirmado, existe sin finitud interna, en la tensión propia de su «afirmación-sí-mismo». Su «hasta entonces» le es totalmente exterior. Así, la abolición significa no la necesidad de un después, que no puede manifestarse sino en un mundo y para un en-sí, sino de un cuasi-después. Este cuasi-después puede expresarse así: el ser-en-sí no puede operar la mediación entre éI mismo y su nada. Análogamente, las apariciones no son aventuras del ser que aparece. Esa anterioridad a sí mismo que la aventura supondría no puede encontrarse sino en el Para-sí, del cual tanto la aparición como el fin son aventuras internas. El ser es lo que es. Es, sin «ponerse a ser», sin infancia ni juventud: lo aparecido no es su propia novedad; es de entrada ser, sin relación con un antes que éI habría de ser en el modo del no serlo y en que habría de ser como pura ausencia. Aquí también encontramos una cuasi-sucesión, es decir, una exterioridad completa de lo «aparecido» con respecto a su nada.
Pero para que esta exterioridad absoluta sea dada en la forma del «hay», es necesario ya un mundo; es
decir, el surgimiento de un Para-sí. La exterioridad absoluta del En-sí con respecto al En-sí hace que la nada, que es el casi-antes de la aparición o el casi-después de la abolición no pueda siquiera encontrar lugar en la plenitud del ser. Sólo en la unidad de un mundo y sobre fondo de mundo puede aparecer un esto que puede develar esa relación-de-ausencia-de-relación que es la nada de ser, que es la anterioridad con respecto a la aparición de lo que «no era»: no puede venir sino retrospectivamente, a un mundo, del para-sí que es su propia nada y su propia anterioridad. Así, el surgimiento y la aniquilación del esto son fenómenos ambiguos: lo que viene al ser Para-sí, el Para-sí es, también en este caso, una pura nada, el no-ser-aún y el no-ser-ya. El ser considerado no es el fundamento de ello, ni tampoco lo es el mundo como totalidad captada antes o después. Pero, por otra parte, en tanto que el surgimiento se devela en un mundo por un Para-sí que es su propio antes y su propio después, la aparición se da primeramente como aventura; captamos el esto aparecido como si estuviera ya ahí en el mundo como su propia ausencia, en tanto que nosotros éramos ya presentes a un mundo en que éI estaba ausente. Así, la cosa puede surgir de su propia nada. No se trata de una consideración conceptual de la mente, sino de una estructura originaria de la percepción. Las experiencias de la gestaltheorie muestran claramente que la pura aparición es captada siempre como un surgimiento dinámico; lo aparecido viene corriendo al ser, desde el fondo de la nada. Tenemos aquí, al mismo tiempo, el origen del «principio de causalidad». El ideal de la causalidad no es la negación de lo aparecido en tanto que tal, como lo quiere un Meyerson, ni tampoco la asignación de un nexo permanente de exterioridad entre dos fenómenos. La causalidad primera es la captación de lo aparecido antes de que aparezca, como si fuera ya ahí en su propia nada para preparar su aparición. La causalidad es simplemente la captación primera de la temporalidad de lo aparecido como modo ek-stático de ser. Pero el carácter de aventura del acaecimiento, como la constitución ek-stática de la aparición, se disgregan en la percepción misma; quedan fijados el antes y el después en su nada-en-sí, y lo aparecido en su indiferente identidad; el no-ser de lo aparecido en el instante anterior se devela como plenitud indiferente del ser existente en este instante; la relación de causalidad se disgrega en pura relación de exterioridad entre «estos» anteriores a lo aparecido y lo aparecido mismo. La ambigüedad de la aparición y la desaparición proviene que éstas se dan, como el mundo, como el espacio, como la potencialidad y la utensilidad y como el propio tiempo universal, con el aspecto de totalidades en Perpetua disgregación.
Tal es, pues, el pasado del mundo, hecho de instantes homogéneos y unidos mutuamente por una pura
relación de exterioridad. Por su pasado, como ya lo hemos advertido, el Para-sí se funde en el en-sí. En el Pasado, el Para-sí convertido en En-sí se revela como siendo en medio del mundo: o, ha Perdido su trascendencia. Y, por este hecho, su ser se preterifica en el tiempo, no hay ninguna diferencia entre el Pasado del Para-sí y el pasado del mundo que le fue co-presente, excepto que el Para-sí ha de ser el Propio Pasado Así, no hay sino un Pasado, que es pasado del ser o Pasado ek-stático, objeto en el cual yo era. Mi pasado es pasado en el mundo, parte a la que soy, que rehúyo a la totalidad del ser pasado. Esto significa que hay coincidencia, para una de las dimensiones temporales, como dada entre la temporalidad ek-stática que he de ser y el tiempo. Por el Pasado pertenezco a la temporalidad unida puramente a ella por el presente y el futuro.